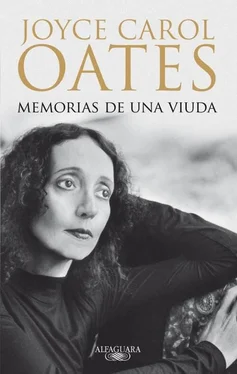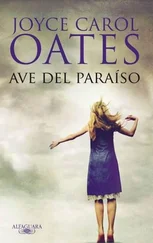– ¿Señora Smith? Su marido está en la habitación 539. Le han trasladado esta mañana. Hemos intentado llamarla pero debía de haber salido ya de casa…
De modo que, al entrar en esta habitación -que evidentemente había pasado hace un momento sin mirar dentro-, tiemblo de forma tan visible que Ray se pregunta qué me pasa; la sangre me ha abandonado el rostro, estoy temblando después del shock más profundo que he experimentado jamás, o estoy temblando de alivio, porque aquí está Ray en la nueva cama, en la nueva habitación, una habitación idéntica a la anterior, con una mesilla idéntica y en esa mesilla el jarrón con las flores de los amigos. Ray ya no tiene la máscara de oxígeno, ni siquiera el inhalador nasal, porque su respiración ha mejorado y existe la posibilidad de que le den el alta este martes. Me sonríe, me saluda -«Hola, cariño»-, pero cuando me inclino sobre la cama para besarle siento una ola de debilidad, de pronto empiezo a llorar -un llanto incontrolable-, por primera vez desde que traje a Ray al hospital; tengo el rostro retorcido como el de un niño, en medio de un ataque de llanto angustioso:
– No lloro por ningún motivo, sólo porque te quiero -logro decir balbuceando a Ray-, porque te quiero mucho -y los ojos de Ray también se llenan de lágrimas, y murmura algo así como:
– Con una cosa así, voy a estar fuera de combate dos meses.
Como dos nadadores que se ahogan, nos aferramos uno a otro. Alguien que pasa por el pasillo nos ve y aparta rápidamente la vista. Nunca había llorado tanto y con tanta desesperación. Jamás en toda mi vida adulta. Y por qué estoy llorando, no es más que con una sensación de alivio… .
Una cosa así. Fuera de combate dos meses .
Siempre recordaré estas palabras. Porque ésa es la valoración que hace Ray de la situación: la neumonía le ha interrumpido la vida. Estos días en el hospital y su debilidad significan que se va a retrasar su trabajo de editor.
No piensa en el futuro como he estado pensando yo, piensa en el número de mayo de la Ontario Review , la responsabilidad que tiene con los autores cuyos trabajos publica. Cumplir un plazo. Pagar al impresor. Pagar a los colaboradores. Correos, distribución. No piensa en nada tan poco importante como él mismo.
Quizá Ray no es capaz de pensar en sí mismo del mismo modo que una mujer puede pensar en él.
Quizá ningún hombre es capaz de pensar en sí mismo del mismo modo que una mujer puede pensar en él.
– Apóyese en mí, señor Smith. Muy bien. ¡Muy bien!
Una fisioterapeuta llamada Rhoda, una mujer muy simpática, camina con Ray por el pasillo de su habitación para ejercitar los músculos de sus piernas. Después de pasar en la cama varios días, Ray tiene las piernas débiles; es asombroso con qué rapidez empiezan a «atrofiarse» los músculos. Esta mañana he estado diciendo a Ray que hiciera presión con el pie contra mi mano -para ejercitar así los músculos de la pierna-, y él la hizo, hizo mucha presión, a mi juicio; pero Rhoda le está diciendo ahora que, cuando le den el alta, no se irá a casa, sino al Centro de Rehabilitación Merwick, no lejos del centro médico. Ray tiene que recobrar la capacidad de andar normalmente, pero para empezar debe recobrar la capacidad de respirar.
¡Qué extraño nos habría parecido todo esto hace una semana! Este hombre que arrastra los pies, vestido con un pijama de hospital, intentando no hacer una mueca por el dolor, apoyándose por completo en el brazo de una joven fisioterapeuta, tirando de un portasuero.
Mientras Ray camina -inestable, apoyado en Rhoda, pero camina-, pienso: «¡No te caigas! No te caigas, por favor».
En los pasillos de hospital no es raro ver a pacientes que andan despacio, con o sin ayuda, arrastrando los portasueros detrás. Todos estos días, estas horas, ha estado la vía intravenosa metida en el amoratado brazo derecho de Ray, introduciendo el antibiótico que, como una poción mágica en un cuento de los Grimm, tiene el poder de salvarle la vida.
Llega una auxiliar para llevar a Ray a Radiología, donde le tienen que hacer unas radiografías.
Por lo visto, ha aparecido una «infección secundaria» -«de origen misterioso», «nada de lo que preocuparse»- en el pulmón izquierdo de Ray, es decir, en el pulmón de Ray que (antes) no estaba infectado.
– Pero… ¿ésta también es bacteriana?
(Con qué naturalidad me sale este adjetivo: bacteriana. Igual que podría decir infinito, años luz, un trillón de estrellas, con la ingenuidad de quien no es científico.)
La auxiliar sonriente -una joven de piel oscura, alegre y robusta, que según su identificación se llama Rhoda- dice con la enorme sonrisa que dedica a todos los pacientes y familiares de pacientes que le hacen unas preguntas tan ingenuas:
– ¡No lo sé, señora! El médico se lo dirá.
¿Qué médico, me pregunto, el doctor I. o el doctor B.?
Bacteriana . Una cosa que he aprendido -la vigilia de pesadilla me ha dejado esa huella de por vida- es que, más que rodeados por unas formas de vida invisibles y muy voraces, estamos envueltos en ellas en todos los instantes de nuestras vidas, y desde antes de nacer, en el útero, somos contenedores de carne y hueso para esas formas de vida microscópicas que necesitan que les demos calor, calor y alimento; a las bacterias que nos benefician las llamamos, con instinto antropomórfico, «buenas»; a las bacterias que tratan de causar estragos y destruirnos, las llamamos «malas».
Es totalmente ingenuo, inútil e inculto pensar que nuestra especie es excepcional . ¡Destinada a dominar a las bestias de la Tierra, como en el Libro del Génesis!
Infección , otro término problemático. Porque, por definición, cualquier infección es «mala», pero algunas «no son tan malas» como otras.
– Señor Smith, ¿puede girar la cabeza hacia aquí? Muy bien.
Una de las enfermeras está afeitando la mandíbula de Ray, en la que ha crecido una barba de varios días. Es una tarea de la que me habría podido encargar yo o, si lo hubiéramos pensado, podía haberle traído un espejo apropiado para que Ray hubiera podido afeitarse él mismo.
– Su marido es muy guapo, señora Smith. Pero usted ya lo sabe.
Es verdad, sin las gafas, y con los ojos cerrados, Ray está guapo: tiene las mejillas delgadas y muy lisas para un hombre de su edad, la frente con unas arrugas de ceño casi imperceptibles con esta luz. Mientras la enfermera le afeita con destreza y le limpia la espuma, tengo la molesta sensación de que Ray está acostumbrándose muy deprisa al hospital, cada vez más cómodo con la extraña pasividad que suscita la situación, como en La montaña mágica de Thomas Mann, donde el joven alemán Hans Castorp llega de visita al sanatorio para tuberculosos en Davos, en los Alpes suizos, en la década anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, y, como en un encantamiento de cuento de hadas, se queda allí siete años.
Después del afeitado, Ray vuelve al New York Times esparcido por la cama. La visita a Radiología -ha estado allí cuarenta minutos- no parece haberle causado ningún efecto apreciable, no ha sido sino una más de una serie de pruebas hospitalarias, menos invasiva que otras.
Tiene los dos brazos amoratados, descoloridos de la sangre que le han sacado. Incluso para un estoico, las extracciones constantes de sangre son ya dolorosas, pero él no se queja, Ray no es de los que se quejan.
Da la impresión de que no se acuerda de su «leve delirio» del otro día, y yo no voy a recordárselo.
¡Una habitación en la casa de una enfermera! Qué convencido estaba Ray de que era ahí donde le habían llevado, por alguna razón que no podía decir. Prefiero pensar que algún día -tal vez-, cuando esté bien y en casa -y la vigilia en el hospital no sea más que un recuerdo-, le contaré esa idea que tuvo y nos reiremos juntos.
Читать дальше