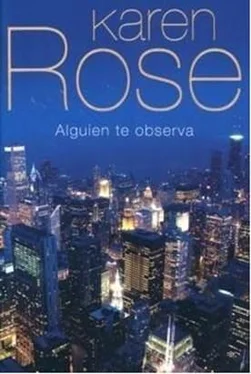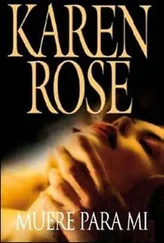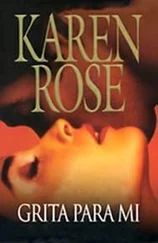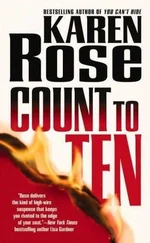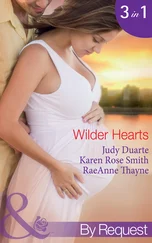– Ya está, Jacob -masculló Drake.
Jacob no movió ni un dedo; permaneció sentado con la vista fija en el ataúd.
– Muy bien.
Sábado, 28 de febrero, 12.15 horas
– Una fiesta preciosa, Abe -dijo Mia dirigiéndose a él con una copa de ponche en la mano-. Aunque el ponche podría estar un poquito más fuerte.
– Es un bautizo, Mia -replicó Abe con una sonrisa.
– Bueno, bueno. Todo el mundo tiene derecho a montarse una fiesta alguna vez. -Paseó la mirada por la sacristía-. Parece que os habéis cubierto bien las espaldas. Acabo de recibir una llamada de la señorita Keene, la sombrerera. Ha encontrado los anuarios de la escuela y tiene fotografías de Robert Barnett.
A Abe se le aceleró el pulso.
– Tal vez por fin descubramos qué tienen que ver Paul Worth, Robert Barnett y esas balas con Leah Broderick. ¿Quieres que te acompañe?
– No. Quédate con tu familia. Puedo arreglármelas sola con la señorita Keene; le caigo bien, ya sabes.
Abe la miró fijamente.
– Le caes bien a mucha gente.
Mia apartó la vista.
– A Ray tú también le habrías caído bien, Abe. Traeré aquí los anuarios.
Abe la siguió con la mirada mientras se alejaba; sabía que reconocer la aprobación de su antiguo compañero era uno de los mayores cumplidos que podía dirigirle. Oyó sonar su móvil y apartó de sí aquellos pensamientos.
– ¿Diga? -Se mantuvo a la escucha mientras se le tensaban todos los músculos-. Llegaremos en cuanto podamos.
Miró a su alrededor, Kristen estaba hablando con Aidan. Fue hacia ellos y vio que a Kristen se le demudaba el semblante al observar la urgencia que reflejaba su expresión.
– ¿Qué ocurre? -preguntó en voz baja.
– Has recibido otro sobre. Aidan, ¿puedes decirles a Sean y a Ruth que lo sentimos, pero que tenemos que marcharnos? Vamos por los abrigos.
Sábado, 28 de febrero, 12.50 horas
Kristen se detuvo ante el porche de la entrada de su casa y frunció el entrecejo al ver el sobre.
– No hay ninguna caja. Siempre deja una caja.
Un coche estacionó detrás del todoterreno.
– No hay ninguna caja -dijo Jack en cuanto salió del coche.
– Ya lo hemos visto, Jack -respondió Abe-. Abramos el sobre y veremos de qué se trata esta vez.
– Espero que podamos solucionarlo rápido -murmuró Jack señalando el coche. Julia aguardaba en el interior. En el asiento trasero había una sillita y, sentado en ella, un niño pequeño. Jack se ruborizó-. Íbamos al circo.
– Me alegro mucho, Jack -dijo Kristen con una sonrisa sincera-. A ver si terminamos pronto y no se llevan una decepción.
Jack se detuvo en seco al ver la cocina en obras.
– ¿Lo has hecho tú?
– Solo en parte. Me han ayudado.
Jack extendió papel blanco sobre la mesa.
– Veamos qué hay. -Agitó el sobre y de él cayeron dos hojas de papel. Le tendió la carta a Kristen y desdobló él mismo la otra hoja.
– ¡Dios mío! -exclamó Kristen ahogando un grito. Se llevó la mano a la boca y parecía mareada.
Abe bajó la vista a la hoja desdoblada y, de pronto, sintió como si acabasen de propinarle un martillazo en la cabeza. Era un cartel de propaganda electoral: Geoffrey Kaplan, por Kansas y, debajo, la fotografía de un hombre anodino y medio calvo.
Era el violador de Kristen. «Santo Dios.»
– ¿Es él? -preguntó, y ella asintió sin apartar la mano de su boca-. ¿Cómo se ha enterado? -la interpeló-. Mierda, Kristen, ¿cómo es posible que se haya enterado?
Ella se dejó caer en la silla, horrorizada.
– No lo sé. -Se volvió y miró hacia la ventana-. Puede ser que nos estuviera escuchando.
Jack se puso en cuclillas para mirar a Kristen a los ojos.
– ¿Quién es?
Ella clavó la vista en Abe y le suplicó ayuda en silencio.
– Piensa un poco, Jack -dijo Abe sin levantar la voz-. Piensa en lo que Kristen le dijo ayer por teléfono a June Erickson.
Jack palideció.
– No.
A Kristen le temblaban las manos.
– Solo lo sabías tú, Abe. La única vez que he hablado de ello fue el jueves por la noche, sentada aquí contigo. O nos estaba espiando por la ventana o ha colocado un micrófono en la cocina.
Jack miró a su alrededor, todas las paredes estaban limpias de yeso.
– El único sitio donde podría estar escondido es debajo de la mesa. Ayúdame, Abe. -Volcaron juntos la mesa y Jack rebuscó en ella-. No veo nada. Espera. -Meditó un momento-. Debía de andar por ahí fuera. La nieve empezó a derretirse el jueves por la mañana, así que es posible que estuviese aquí el jueves por la noche. ¿Y qué ha pasado cerca del cobertizo?
– Ya le respondo yo. -McIntyre había entrado en la casa-. He oído alboroto en el patio y al momento he visto humo. Cuando me he acercado a ver qué ocurría, he encontrado una granada de humo. He vuelto corriendo a la entrada y he visto el sobre.
– Lo ha hecho para distraerle -masculló Abe-. ¿Cuándo ha sido eso?
– Dos minutos antes de que yo le llamara -respondió McIntyre-. He pedido que viniera enseguida una patrulla para que rastrearan el barrio en busca de una furgoneta blanca, pero de momento no han descubierto nada.
– Lee la carta, Kristen -dijo Abe.
– No puedo. -Estaba temblando como un flan.
Abe cogió la carta de sus manos. Estaba escrita a mano con letra rápida en una hoja de papel blanco.
– «Mi querida Kristen: No tengo palabras para expresar la tristeza que siento al haberte causado tanto sufrimiento, a ti, a tus amigos y a tus familiares. Mi única intención era hacer que te sintieses protegida y resarcida. No te enviaré más cartas, pero quería hacerte llegar este último y justo castigo. Te he vengado, querida. El hombre que te arrebató la inocencia y la juventud no volverá a hacer daño a nadie. Recibe un saludo del que sigue siendo, como siempre, tu humilde servidor.»
Kristen estaba anonadada.
– ¿Y la posdata?
– «Adiós.»
Sábado, 28 de febrero, 13.00 horas
Se sentó en el escalón del sótano y se quedó mirando a los tres hombres que había atado a unas tablas. Los tres lo miraban con los ojos vidriosos debido al pánico y al dolor.
El juez Edmund Hillman, el abogado Gerald Simpson y el violador Clarence Terrill.
Miró la pistola que sostenía con la mano derecha y luego miró su mano izquierda. El medallón de Leah. Lo había llevado colgado al cuello desde que a ella se lo quitaran en el depósito de cadáveres. Le dio la vuelta y dejó que la luz impactara en él. Y, como tantas veces, leyó las iniciales grabadas. WWJD. ¿Qué haría Jesús?
Cerró los ojos. En ningún caso haría lo que él había hecho; bajo ningún concepto.
El sonido de su propia voz recitando la transcripción del juicio de Leah llenaba la estancia. Había grabado el CD semanas atrás, cuando planeó la escena final. Lo había programado para que sonase sin interrupción mientras él viajaba a Kansas. Aquellos hombres debían de haberlo oído unas diez veces, o veinte; tal vez más.
Había ido a Kansas y, como era inevitable, había matado a Kaplan. Aquel hombre merecía la muerte. Sin embargo, lo había matado enceguecido, preso de un encarnizamiento animal.
Luego se había cruzado con la mirada de aquella niña. Lo había descubierto.
Y había empuñado la pistola para matarla.
La hija de Kaplan no había pronunciado palabra. Se había limitado a permanecer allí quieta, mientras él emergía del suelo del garaje como el monstruo de una película de terror, ensangrentado y enloquecido por la rabia que se había apoderado de su razón. La niña lo miraba por encima del coche de su padre, paralizada y con los ojos muy abiertos.
Había estado a punto de matar a una niña indefensa, a una personita que no había hecho daño a nadie. La niña era inocente. En aquel momento supo en qué se había convertido.
Читать дальше