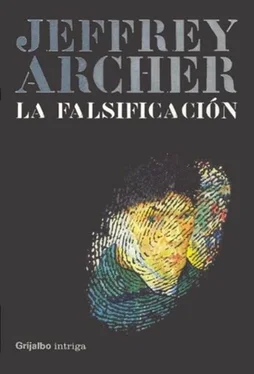– Una llave -contestó el joven-. El caballero desea saber si alguna vez has visto una de estas -añadió y le dio la llave a Abe.
– Desde luego no es una de las nuestras -dijo Abe en el acto-, y nunca lo ha sido, pero sí sé a qué corresponde la «R», -añadió con un tono de triunfo-, porque tuvo que haber sido, sí, hará unos veinte años atrás, cuando Dinkins era el alcalde. -Hizo una pausa y miró a Jack-. Vino un joven que a duras penas hablaba una palabra de inglés y preguntó si este era el Club Rumano.
– Por supuesto -murmuró Jack-. Soy un idiota.
– Recuerdo la desilusión que se llevó -prosiguió Abe, sin hacer caso de la autocrítica de Jack-, al descubrir que la «R» correspondía a «Racquet». Como no podía leer inglés, tuve que buscarle la dirección en la guía. La única razón para que recuerde todo esto después de tanto tiempo es porque el club estaba en Lincoln. -Recalcó el nombre de la calle, y miró a Jack, que decidió no volver a interrumpirlo-. Llevo su nombre, ¿no? -Jack le sonrió y Abe le devolvió la sonrisa-. Creo que estaba en Queens, pero no recuerdo exactamente dónde.
Jack se guardó la llave en el bolsillo, le dio las gracias a Abe y se marchó antes de darle la oportunidad de compartir más recuerdos.
Tina mecanografiaba el discurso. Él ni siquiera le había dado las gracias por venir a trabajar un sábado.
«Los banqueros deben estar siempre dispuestos a establecer unas normas que superen con mucho los requerimientos legales.»
La New York Banker's Association había invitado a Fenston para que pronunciara el discurso de la cena anual que se celebraría en el Sherry Netherland.
Fenston se había mostrado sorprendido y encantado con la invitación, aunque llevaba algún tiempo intrigando para conseguirlo.
La decisión del comité no había sido unánime.
Fenston deseaba causar una buena impresión en sus colegas de la fraternidad financiera, y ya había redactado varios borradores.
«Debemos conseguir que los clientes siempre puedan confiar en nuestros juicios, en la seguridad de que actuaremos en su mejor interés, más que en el nuestro.»
Tina comenzó a preguntarse si lo que escribía no sería un guión para una serie de banqueros, donde Fenston aspiraba a ser el personaje central. ¿Cuál sería el papel que le correspondería a Leapman en esta fábula moral? ¿Cuántos episodios sobreviviría Victoria Wentworth?
«Debemos, en todo momento, considerarnos como guardianes de los fondos de nuestros clientes -sobre todo si poseen un Van Gogh, deseó añadir Tina- sin descuidar nunca sus aspiraciones comerciales.»
Tina pensó en Anna mientras continuaba copiando la desfachatada homilía de Fenston. Había hablado con ella por teléfono aquella misma mañana antes de acudir al despacho. Anna deseaba hablarle del nuevo hombre en su vida, a quien había conocido en las más curiosas circunstancias. Habían acordado en encontrarse para cenar, porque Tina también tenía algo que quería compartir.
«Nunca olvidemos que si cualquiera de nosotros incumple con las normas, todos los demás sufriremos las consecuencias.»
Pasó a la siguiente página, con la duda de cuánto tiempo más duraría como secretaria privada de Fenston. Desde que había echado a Leapman de su despacho, no habían vuelto a dirigirse la palabra. ¿Haría que la echasen cuando le faltaba muy poco para reunir las pruebas que enviarían a Fenston a una habitación mucho más pequeña en una institución mucho más grande para el resto de sus días?
«Por último deseo manifestar que mi único propósito en la vida ha sido siempre el de servir y retribuir a la comunidad que me ha permitido compartir el sueño americano.»
Este era un documento que Tina no se molestaría en guardar una copia.
Se encendió una luz en el teléfono de Tina y se apresuró a atender a la llamada.
– ¿Sí, señor presidente?
– ¿Ha terminado de copiar mi discurso?
– Sí, señor presidente -repitió Tina.
– Un buen discurso, ¿no?
– Notable -respondió Tina.
Jack llamó a un taxi y le dijo al taxista que lo llevara a Lincoln Street, en Queens. El hombre dejó el taxímetro en marcha mientras buscaba la calle en una guía deshojada. Habían recorrido casi la mitad del trayecto al aeropuerto cuando el taxi lo dejó en la esquina de Lincoln y Harris. Miró a un lado y otro de la calle, consciente de que el traje que había escogido con tanto cuidado para ir a Park Avenue resultaba un tanto incongruente en Queens. Entró en la bodega que había en la esquina.
– Busco el Club Rumano -le dijo a la mujer mayor detrás del mostrador.
– Cerró hace años -respondió la mujer-. Ahora es una casa de huéspedes. -Lo miró de arriba abajo-. Pero no creo que quiera alojarse allí.
– ¿Sabe usted cuál es el número?
– No, pero está a la izquierda, al otro lado de la calle.
Jack le dio las gracias, salió del local y cruzó la carretera. Comenzó a caminar y ya empezaba a dudar si lo encontraría, cuando vio un cartel descolorido que decía: Se alquilan habitaciones. Se detuvo delante de la escalera para mirar la entrada. Encima de la puerta había una leyenda apenas legible: NYRC, fundado en 1919.
Bajó los escalones y abrió la puerta. Entró en un lóbrego y sucio vestíbulo que apestaba a humo de tabaco rancio. Había un pequeño mostrador cubierto de polvo, y detrás, casi oculto de la vista, Jack atisbó a un viejo envuelto en una nube de humo que leía el New York Post.
– Quiero alquilar una habitación por una noche -dijo Jack, que procuró dar la impresión de que era verdad.
El viejo entrecerró los párpados mientras miraba a Jack con una expresión incrédula. ¿Tendría a una mujer esperando fuera?
– Serán siete dólares -respondió-. Por adelantado.
– También necesito algún lugar para guardar las cosas de valor.
– Eso le costará otro dólar, por adelantado -repitió el viejo, sin quitarse el cigarrillo de los labios.
Jack le entregó ocho dólares, y a cambio recibió una llave.
– Habitación número tres, en el segundo piso. Las cajas de seguridad están al final del pasillo. -El viejo le dio una segunda llave. Después reanudó la lectura del periódico.
Jack caminó lentamente por el pasillo hasta llegar donde estaban las cajas de seguridad atornilladas a la pared. A pesar de su antigüedad, parecían sólidas y difíciles de forzar, si es que alguien hubiese considerado que valía la pena hacer el esfuerzo. Abrió su caja y miró en el interior. Medía unos veinte centímetros de ancho, y aproximadamente unos sesenta de profundidad. Jack miró hacia el mostrador. El conserje había conseguido pasar página, pero el cigarrillo continuaba colgando de los labios.
Avanzó un poco más, sacó la copia de la llave, y después de echar otra ojeada al mostrador, abrió la caja número trece. Miró dentro e intentó mantener la calma, aunque el corazón le latía desbocado. Sacó un billete de la caja y se lo guardó en la cartera. Luego cerró la caja y devolvió la llave al bolsillo.
El viejo leía la página de hípica cuando Jack salió a la calle.
Tuvo que caminar once calles antes de encontrar un taxi libre, pero no llamó a Dick Macy hasta llegar a su casa. Entró en el apartamento, corrió a la cocina y dejó el billete de cien dólares en la mesa. Recordó las medidas de la caja antes de calcular cuántos billetes de cien dólares podía haber dentro. Para facilitarse la tarea, marcó un rectángulo en la mesa y apiló varios libros de quinientas páginas. Por fin, consideró que había llegado la hora de llamar a Macy.
– Creía haberte dicho que te tomaras el fin de semana libre -manifestó Macy.
– He encontrado la caja que abre la llave NYRC 13.
Читать дальше