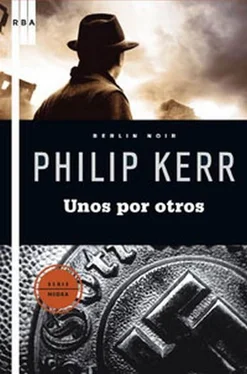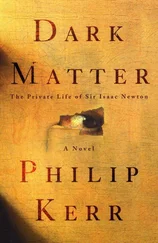– ¿Por qué tengo que cavarlo yo? -protestó.
Parecía el único verdaderamente alemán de los tres.
– Porque tú lo has golpeado, Shlomo -dijo una voz-. Si no le hubieras pegado, podría haber cavado la fosa él mismo.
El que cavaba tiró la pala al suelo.
– Con esto debería bastar -dijo-. La tierra está helada. Pronto nevará lo suficiente para cubrirlo y aquí terminará todo para él hasta la primavera.
La cabeza empezó a dolerme terriblemente. Arrastré el brazo hasta la frente y dejé escapar un gruñido.
– Ya vuelve en sí -dijo la voz.
El que había estado cavando salió de la fosa y me jaló por los pies. Era el grande. El que me había golpeado. Shlomo. El judío alemán.
– Por el amor de Dios -dijo la voz-, no vuelvas a pegarle.
Aún débil, eché un vistazo alrededor. No había ni rastro del laboratorio de Gruen. Me hallaba en el límite de una arboleda en la ladera que quedaba encima de Mönch. Lo supe por el escudo de armas pintado en la pared de la casa. Me llevé la mano a la cabeza. Tenía un bulto del tamaño de una pelota de golf. Una que se hubiera pasado un centenar de metros del hoyo. Obra de Shlomo.
– Levantad al prisionero.
Era la voz de mi interrogador. Aquel frío no le hacía ningún bien a su nariz. Parecía el personaje de una canción que por entonces ponían en la radio a todas horas: Rudolph, the red nose reindeer.
Shlomo y Aaron -el más joven- me agarraron cada uno por un brazo y me pusieron en pie. Sus dedos parecían tenazas. Estaba disfrutando. Intenté hablar.
– Silencio -bramó Shlomo-. Hablarás cuando te toque, nazi hijo de puta.
– Que el prisionero se desnude -dijo el interrogador.
No me moví. Por lo menos no mucho, pues no podía dejar de balancearme a causa del golpe en la cabeza.
– Desnudadlo -ordenó.
Shlomo y Aaron procedieron de malas maneras, como si estuvieran buscándome la cartera, y arrojaron mi ropa a la fosa delante de mí. Estaba temblando y me abracé como si me envolviera en un manto de piel, aunque el efecto no era comparable. El sol se había ocultado tras las montañas y empezaba a levantarse viento.
Una vez desnudo, el interrogador volvió a hablar.
– Eric Gruen. Se le condena a muerte por crímenes contra la humanidad. La sentencia se ejecutará de forma inmediata. ¿Desea decir unas últimas palabras?
– Sí.
Aquélla no parecía mi voz. Por lo que respectaba a ellos, así era en verdad, pues creían que era la de Eric Gruen. Esperaban sin duda que soltara alguna proclama desafiante como «Larga vida a Alemania» o «Heil Hitler», pero nada más lejos de mi mente en ese momento que la Ale mania nazi o Hitler. Pensaba en Palestina. Quizá Shlomo me hubiera golpeado por no llamar la Is rael. Sea como fuere, disponía de muy poco tiempo si lo que quería era convencerlos de que no me dispararan un tiro en la nuca. Shlomo ya estaba inspeccionando el cargador de su gran Colt automático.
– Por favor, escúchenme -dije con los dientes castañeteándome-. Yo no soy Eric Gruen. Ha habido un error. Mi verdadero nombre es Bernie Gunther. Soy detective privado. Hace doce años, en 1937, hice un trabajo en Israel para la Ha ganah. Espié a Adolf Eichmann por encargo de Fievel Polkes y Eliahu Golomb. Nosconocimos en un café de Tel Aviv, el Kaplinsky's, o Kaplinsky, o Kapulsky, no recuerdo bien. Estaba cerca de un cine en Lilienblum Strasse. Si llama a Golomb, él se acordará de mí. Responderá por mí, estoy seguro. Se acordará de que Fievel me prestó su pistola. Y del consejo que le di.
– Eliahu Golomb murió en 1946 -dijo mi interrogador.
– Entonces llamen a Fievel Polkes. Pregúntenle.
– Me temo que no lo conozco.
– Me dio una dirección, por si conseguía información para la Ha ganah, pero no podía ponerme en contacto con él -dije-. Polkes era el hombre de la Ha ganah en Berlín. Era una dirección de Jerusalén. Un tal señor Mendelssohn. Creo que era de Bezalel Workshops. No recuerdo la calle, pero sí recuerdo que debía encargar un artículo de latón damasquinado con plata y una fotografía del hospital Sesenta y Cinco. No tengo la menor idea de lo que esto significa, pero me dijo que sería la señal para que alguien de la Ha ganah se pusiera en contacto conmigo.
– Tal vez conoció a Eliahu Golomb -dijo Shlomo malhumoradamente al interrogador-. Sabemos que mantuvo contacto con altos cargos del SD, incluido Eichmann, ¿y qué? Ya has visto las fotografías, Zvi. Sabemos que se codeaba con Heydrich y Himmler. Cualquiera que le estrechara la mano a ese hijo de puta de Göring se merece una bala en la cabeza.
– ¿Mataron a Eliahu Golomb? -pregunté-. ¿Por darle la mano a Eichmann?
– Eliahu Golomb es un héroe del Estado de Israel -comentó Zvi con frialdad.
– Me alegro de saberlo -dije, temblando de pies a cabeza-. Pero pregúntese una cosa, Zvi. ¿Por qué me habría dado un nombre y una dirección si no hubiera confiado en mí? Piénsenlo, y de paso piensen también esto: si me matan, jamás averiguaran dónde se esconde Eichmann.
– Ahora sí que estoy seguro de que miente -dijo Shlomo, tirándome en la fosa-. Eichmann está muerto. -Escupió a mi lado en el hoyo y cerró el cerrojo de la automática-. Lo sé porque lo matamos nosotros mismos.
La fosa no tenía ni medio metro de profundidad, por lo que la caída no me dolió. Por lo menos no sentíningún dolor. Tenía demasiado frío y estaba intentando salvar la vida con mis palabras, e incluso a gritos, si era necesario.
– Entonces mataron al hombre que no era -comenté-. Lo sé porque hablé con Eichmann ayer. Puedo llevarlos hasta él. Sé dónde se esconde.
Shlomo me apuntó a la cabeza con la pistola.
– Maldito nazi embustero -dijo-. Dirías lo que fuera para salvar el pellejo.
– Baja la pistola, Shlomo -ordenó Zvi.
– ¿No te habrás creído toda esta mierda, verdad, jefe? -protestó Shlomo-. Diría lo que fuera para que no le pegáramos un tiro.
– No lo dudo -dijo Zvi-. Pero como oficial de Inteligencia de esta célula, es mi deber sopesar todas las informaciones. -Le recorrió un escalofrío-. Pero no pienso hacerlo en la ladera de una montaña en pleno invierno. Nos lo llevaremos a la casa y seguiremos con el interrogatorio. Luego decidiremos qué hacer con él.
Cargaron conmigo hasta la casa, que por supuesto estaba vacía. Supuse que la habían alquilado. Eso o a Henkell le traía sin cuidado lo que fuera de ella. Por mi parte, sabía que los documentos que había firmado en Viena, en el despacho de Bekemeier, transferían la fortuna de Gruen a Estados Unidos. Eso les daría para vivir bien a los dos durante una buena temporada.
Aaron preparó café, y todos bebimos agradecidos. Zvi me echó una manta sobre los hombros. Era la misma que cubría las piernas de Gruen cuando iba en la silla de ruedas, fingiéndose tullido.
– De acuerdo -dijo Zvi-. Hablemos de Eichmann.
– Permítame que haga yo las preguntas -dije.
– Está bien -dijo Zvi echando un vistazo a su reloj-. Tiene exactamente un minuto.
– El hombre al que dispararon -dije-, ¿cómo lo identificaron?
– Nos dieron un soplo -dijo Zvi-. No pareció sorprendido al vernos. Y tampoco negó ser Eichmann. Supongo que lo hubiera negado de haber sido otra persona, ¿no cree?
– Tal vez. O tal vez no. ¿Le inspeccionaron la dentadura? Eichmann tenía dos dientes de oro, de antes de la guerra. Seguro que constaban en su ficha médica de las SS.
– No tuvimos tiempo -admitió Zvi-. Además, estaba oscuro.
– ¿Recuerdan dónde dejaron el cuerpo?
– Claro. Hay un laberinto de túneles subterráneos que las SS planeaban utilizar para el asesinato en secreto de treinta mil judíos del campo de concentración de Ebensee. Lo dejamos bajo una pila de rocas en uno de los túneles.
Читать дальше