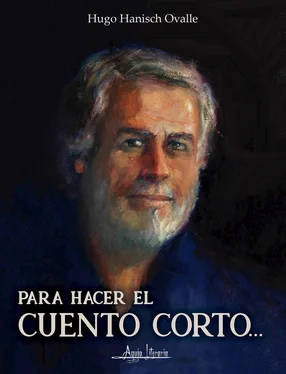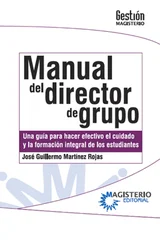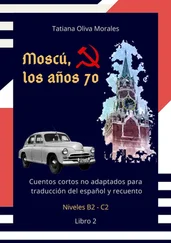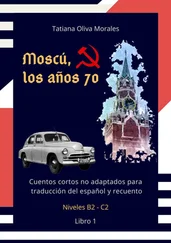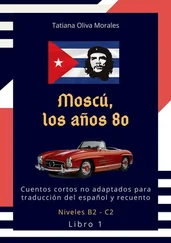1 ...7 8 9 11 12 13 ...29
Harvard, los hindúes y las vacas
En 1994 estudié un diplomado en sistemas públicos en la Universidad de Harvard. Llegué allí cuando estaba todo nevado y el frío calaba los huesos en la ribera del río Charles, donde mi facultad se encontraba, así como la pensión que compartía con un sudafricano y un economista de Bangladesh. El primero, acérrimo defensor del apartheid, llevaba barba colorina y su facha de vikingo contrastaba con la flaca, esmirriada y morena figura del bengalí, que tenía una permanente y contagiosa sonrisa.
En Harvard no se pasaba materia pues su sistema educacional utilizaba el método heurístico, basado en el análisis de casos reales, cuya solución implicaba grandes esfuerzos de investigación. Para resolver cada caso era necesario apoyarse en una extensa bibliografía que, a pesar de suponerse conocida, había que tragarse en un par de días. Volví a ser estudiante a los cuarenta años y debí retomar un hábito de estudio que creía superado, para aprobar los cursos calentando exámenes como podía.

Las pruebas consistían en el desarrollo de hipótesis de un caso diferente para cada grupo, cuyas conclusiones debían exponerse en público, para defender al estresante escrutinio de alumnos y profesores que se afanaban en festinar las tesis. No solo había que enunciar los resultados en forma clara, concisa y precisa, sino en un inglés perfecto que pudiera ser entendido por nuestros compañeros venidos de todos los países, latitudes, razas y religiones.
En un ramo debí conformar un equipo de trabajo con un arrogante hindú que tenía un alto cargo ministerial en su país. No era fácil estudiar con él pues se las sabía todas y siempre tenía la última palabra. Para colmo se nos asignó como tema la desnutrición en la India y obviamente fue la voz cantante. Nos llevó una semana estudiar, analizar, discutir y presentar una solución convincente para combatir tal flagelo con los datos que teníamos disponibles, cuidando de optimizar todas las posibles variables a nuestro alcance.
Las lecturas y discusiones se alargaban hasta altas horas de la madrugada para revisar todas las aristas del problema y agotar nuestros análisis y soluciones. Una noche, estando exhaustos, se me ocurrió hacerme el chistoso y le sugerí que una manera de terminar con el hambre en su país sería comiéndose las vacas, tan sagradas para los hindúes. No había terminado mi estúpida broma, cuando ya estaba arrepentido por la iracunda mirada con que me fulminó.
A pesar de mis atolondradas disculpas, se me vino encima como perro de presa. Había cometido un desaguisado y debí tragarme sus comentarios sobre nuestra comunión, que nos obligaba a comernos a nuestro Dios y naturalmente a defecarlo. Traté de balbucear avergonzado una respuesta coherente, pero estaba demasiado impactado por la contundencia de su argumento, sobre la que por primera vez en mi vida reflexioné. Busqué la mejor manera de escabullir el bulto y logré cambiar de tema, pero debo reconocer que esa noche me costó mucho conciliar el sueño.
Esa metida de pata me ha hecho ser mucho más cauteloso en asuntos de religión, a pesar de que siempre he sido muy respetuoso de todas las creencias. Sin embargo, reincidí años después en Pakistán, cuando se me ocurrió preguntarle a un colega, que además era buen amigo, por qué no tenía las cuatro esposas que permitía el islam, a lo que me contestó cortante que tenía más que de sobra con una sola. Desde entonces aprendí a guardar un religioso silencio.
Hablar de Rusia para nuestra generación era hablar del ateo comunismo soviético, la aterradora amenaza nuclear bolchevique y el enemigo a ultranza de occidente. Sin embargo, la historia dio un irónico giro cuando la Unión Soviética colapsó. Por esas cosas de la vida, debí partir a Moscú en 1999, en una misión del Departamento del Tesoro Americano que buscaba darle apoyo financiero al gobierno de Yeltsin, sumergido en una crítica situación económica. Volé desde Copenhague a Moscú para aterrizar en el nevado aeropuerto de Sheremétievo, e ingresar al país tras soportar un áspero y largo interrogatorio de una amarga oficial de inmigración, intrigada sobre mi viaje.
Al día siguiente me presenté en la misión y me asignaron una oficina en la Plaza Roja frente al Kremlin, donde alguna vez funcionó la dirección general de la KGB, que entonces era una agencia estatal para asuntos sociales. Todas las murallas estaban acolchadas en cuero para aislar mejor los secretos de Estado, que ya no eran sino los del ministro de Ingresos de Rusia, Gyorg Boos.
Mi pega consistía en analizar un préstamo de mil quinientos millones de dólares que parecía haber naufragado en los bolsillos de unos cuantos jerarcas de la ex Unión Soviética. Se quería implantar una red transaccional para pagar impuestos y derechos aduaneros a través de toda Rusia, y yo debí sugerir a cambio, un procedimiento a través de su incipiente sistema bancario, basado en el ejemplo de nuestra experiencia chilena.
Me habían advertido en Dinamarca que no sería un tema fácil pues había muchos intereses obscuros. Las reuniones eran tensas y masivas pues concurrían los responsables de hacienda de decenas de provincias de la Federación Rusa. Todas las conversaciones se eternizaban, ya que el protocolo sospechosamente exigía doble traducción del inglés al ruso y del ruso al inglés.
La simplicidad de nuestra solución no caía bien y mis exposiciones eran constantemente interrumpidas por dos o tres funcionarios que golpeaban la mesa con sus palmas, a pesar de la receptividad del resto. Para poner orden, alguna vez un directivo la golpeó con su zapato y nuestra reunión terminó de noche con pocos resultados. Por suerte, en esa oportunidad terminamos todos bebiendo vodka amistosamente en un bar cercano, donde se nos unió quien había sido, hacía poco, subsecretario del Tesoro americano y para entonces era jefe de la misión.
Seguimos trabajando en el tema sin mayores avances, cuando en una oportunidad, de improviso, entró en mi oficina el viceministro de planeación, al que llamaré Tchevelskow, para contarme que el General Pinochet había sido detenido en Londres. No me sorprendí pues por Internet me había enterado de la noticia. Me preguntó acerca de sus razones para visitar Inglaterra y su amistad con Margaret Thatcher. Solo pude responder a medias lo que por la prensa había leído y escabullí sus preguntas que no me resultaban cómodas.
La conversación duró un par de minutos y se despidió alegre con el siguiente comentario: “… cuando se lo devuelvan, mándelo para acá para que enderece nuestra economía”. Quedé de una pieza, e independiente del hecho de tratarse de una broma, me sentí parte de una trama surrealista: estaba trabajando en el búnker más temido de la KGB frente a la plaza roja, con vista al mismísimo Kremlin, y un ministro de estado ruso me requería la ayuda de Pinochet.
Aún estupefacto, solo atiné a ir a caminar por la plaza roja y comer un sándwich en la estación del metro Ploshchad-Revolyutsii. Por mi desconcertada sonrisa, me deben haber tomado por lunático.

Recorriendo Lahore
Llevaba más de tres meses confinado en Islamabad por instrucciones del Banco Mundial, cuyas restricciones de viaje a los consultores eran casi paranoicas y decidí conocer Lahore, distante unos cuatrocientos kilómetros al sur de la capital de Pakistán. Lahore fue la capital del imperio mongol entre los siglos XII y XVI y su importancia solo decayó con la llegada de los británicos. Es una de las más hermosas ciudades del Punjab, una fértil región del subcontinente indio en cuyos parajes se inició históricamente la agricultura hacia el año 3.500 a.C.
Читать дальше